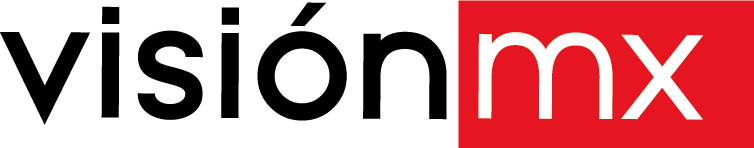Cuando era niña,
los zapatos nunca me quedaban bien;
siempre me salían unas grandes ampollas rosadas en
los talones.
Ya no me acuerdo si era porque me apretaban mucho
los zapatos
o porque yo tenía los pies demasiado grandes.
Mis pobres padres, con los sombreros en la mano,
le preguntaron al médico: “¿La niña está bien?
Y el médico les dijo: “Sus pies no están bien.
Son imperfectos”.
Por eso mis padres se gastaron el poco dinero que
tenían
en unos zapatos reforzados
para esos pies que no estaban bien.
El médico los amenazó diciendo:
“Nunca más debe ir descalza”.
Con aquellos zapatos tan pesados, cuando caminaba
o corría,
me iba dando patadas en la parte interior de los
tobillos.
También hacían que se me juntaran las rodillas,
que los huesos chocaran entre sí y que los tobillos
me sangraran.
Pero sin aquellos zapatos, sin ningún zapato,
los perros y yo podíamos correr como el mismísimo
viento.
Todos los niños tienen una vida secreta
lejos de los adultos.
Por eso, tanto si era verano como si estaba nevando,
me daba igual y me escapaba
a una de las salas del trono verde
del bosque y allí me desataba
los largos cordones,
abría su dura parte superior
y me quitaba aquellos zapatos que pesaban una
tonelada
y que podrían acabar con una mula si le daba una
patada con ellos.
Después simplemente me quedaba sentada,
cantando en voz alta melodías infantiles,
mientras movía los pies descalzos y atentos del compás.
Obligada de nuevo
a llevar esos zapatos un año tras otro,
empecé a pensar en
cortarme los pies,
sólo para ver cómo se desmayaba el médico,
para mostrarle el reflejo de su brutal visión
de cómo debían ser los pies perfectos.
“No va a caminar bien nunca,
durante el resto de su vida”, aseguró.
“Está mal. Muy mal”, sentenció.
Una vez oí a una madre rica
decirle a su hija, que iba de punta en blanco,
en un baño público
en el que había que pagar diez centavos
para mantenerlo limpio
y no tener uno sucio:
“No estires nunca los pies,
no te quites nunca los zapatos,
ni siquiera cuando duermas.
No querrás tener pies de gente ordinaria”,
advirtió aquella madre.
Y yo me dije:
“Pero si los pies de gente ordinaria son…
ordinariamente buenos, ¿no?”.
“¡No! No tiene arco”, dijo el médico.
“Están mal. Muy mal”, insistió.
Aquellos zapatos tan pesados eran para evitar
que el arco de mis pies tocara el suelo,
“como un indio de pies planos” dijo el médico.
“Pero mis ancestros…”, murmuré.
“Soy una india de pies planos”, corregí.
Y después, cuando crecí y vi
a aquellas antepasadas mías
con sus plantas amplias y regordetas,
supe que mis pies estaban hechos
para caminar mientras segaba los campos,
para correr largos caminos de tierra en la oscuridad,
para ingerir nutrientes que vienen directamente de
la tierra
y suben por los pies,
para pavonearme, arrastrarme
y dar vueltas en círculo al bailar.
Pero entonces, en lo que se denominaba
la “cultura de la educación provinciana”,
los pies de las mujeres
muchas veces se convertían
en pequeños sacrificios humanos
y había que mantenerlos pequeños,
constreñidos,
no como tiene que ser un pie.
Sin poder correr
cuesta arriba o
cuesta abajo
o simplemente lejos.
Y resultó que ese
era justo el objetivo.
Pero mis pies aun así huyeron
conmigo pisando con ellos.
Hoy ya no llevo zapatos reforzados
para caminar bien,
porque tanto con ellos como sin ellos
nunca he caminado en línea recta.
Incluso a día de hoy, cuando voy por la calle
me voy desviando,
porque de repente tengo ganas de ver algo,
de disfrutar de ese paseo,
de recuperar esa noche,
de hablar con esa alma o esa criatura,
de girarme para ver crecer a esa flor
a través de una grieta en una piedra,
o de agacharme para hablar con un niño
sobre la importante tarea
de perseguir conejos para conseguir crédito académico,
o simplemente de pararme y contonearme ante un
amante.
Mis pies y piernas pertenecen a esa persona que baila,
que también es la dueña de mis caderas.
Y esos zapatos correctores
no corrigieron nada
que mi alma necesitara de verdad.
Mi modo de andar, mis pasos
y mi postura, lo más importante,
han permanecido desarreglados.
Ahora creo que los zapatos
son para mí obras de arte esenciales.
Solo espero que por fin esté bien
que yo a menudo lleve
zapatos de lo
más irrelevantes
y a veces irreverentes.
¿Puedo ver esos negros con rosas rojas,
los de las tiras que rodean el tobillo una y otra vez?
O esos con bonitos lazos en los talones.
O las botas de motorista con punta de acero.
O esos mocasines de gamuza que me permiten
sentir hasta la más mínima semillita bajo sus suelas.
Creo que ha llegado por fin el momento,
lo sé sin consultar a ningún médico,
de que pueda ir descalza
siempre que quiera
para poder ver y oír de verdad.
Clarissa Pinkola Estés