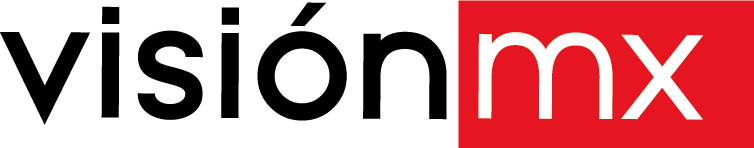El 11 de mayo de 1930, el poeta Marinetti partía en automóvil hacia el lago Trasimeno, obedeciendo preocupado a este extravagante y misterioso telegrama:
“Querido, puesto que ella partió definitivamente estoy perseguido por angustia torturante Stop Tristeza inmensa que me impide sobrevivir Stop Suplico vengas enseguida antes de que llegue aquella que se le parece demasiado pero no bastante Giulio.”
Marinetti, decidido a salvar a su amigo, había invocado telefónicamente la intervención de Enrico Prampolini y Fíllia, aeropintores, cuya genialidad le pareció adecuada al caso, sin duda gravísimo.
Quirúrgicamente, el conductor del automóvil buscó y encontró, sobre la orilla y entre los juncales doloridos del lago, la villa. En realidad, se escondía en el fondo del parque, que alternaba pinos umbrosos devotos del Paraíso y cipreses diabólicamente sumergidos en las tintas del Infierno: un verdadero Palacio, más que una villa.
Bajo el umbral, junto a la portezuela del automóvil, el rostro demacrado y la mano tendida, demasiado blanca de Giulio Onesti. Este seudónimo, que enmascaraba su verdadero nombre, su participación combativa y creadora en las veladas futuristas de veinte años antes, su vida de sabiduría y de riquezas acumuladas en el Cabo de Buena Esperanza, la súbita fuga de los centros habitados, monopolizaron la conversación parolíbera (parole in libertà) que precedió a la comida en el polícromo Quisibeve (Aquísebebe) de la villa. A la mesa, en la habitación tapizada de rojo remordimiento aterciopelado, que bebía por las amplias ventanas una medialuna naciente paro ya inmersa en la muerte de las aguas, Giulio murmuró “Intuyo en vuestros paladares el tedio de un antiquísimo hábito y la convicción de que semejante modo de nutrirse prepara para el suicidio. ¡Vamos! Me confieso brutalmente a vosotros y a vuestra probada amistad: desde hace tres días la idea de suicidio ocupa toda la villa y también el parque. Por otra parte, no he tenido aún la valentía de escapar de la casa. ¿Qué me aconsejáis?”.
Largo silencio.
“Queréis saber por qué? Os lo digo: ella, ¡tú la conoces. Marinetti! Ella se suicidó hace tres días en Nueva York. Ciertamente me llama. Ahora, por una extraña coincidencia, interviene un hecho nuevo y significativo. He recibido ayer este despacho… es de otra que se le parece… demasiado… pero no bastante. Os diré en otra oportunidad su nombre y quién es. El despacho me anuncia su inminente arribo…”. Largo silencio. Luego Giulio fue presa de un temblor convulso, irrefrenable: “No quiero, no debo traicionar a la muerta. ¡Por lo tanto me suicidaré esta noche!”
– ¡A menos que! – gritó Prampolini.
– ¡A menos que! – repitió Fillía.
– ¡A menos que… -concluyó Marinetti- a menos que tú nos conduzcas inmediatamente a tus ricas y bien provistas cocinas!
Entre los cocineros aterrorizados y dictatorialmente privados de su autoridad y los fuegos encendidos, Enrico Prampolini aulló:
-Necesitan nuestras manos geniales cien sacos de los siguientes ingredientes indispensables: harina de castañas, harina de trigo, harina de almendras, harina de centeno, harina de maíz, polvo de cacao, pimienta, azúcar y huevos. Diez jarras de aceite, miel y leche. Un quintal de dátiles y de bananas. – Serás servido esta misma noche –ordenó Giulio. Inmediatamente los sirvientes comenzaron a transportar grandes y pesados sacos descargando piramidales montones amarillos, blancos, negros, rojos, que transformaban las cocinas en fantásticos laboratorios donde las enormes cacerolas arrojadas por el suelo parecían grandiosos pedestales de una escultura imprevisible.
-¡A trabajar! –dijo Marinetti- ¡oh! Artistas.
“Mis aeropoesías ventilarán vuestros cerebros como hélices zumbantes”. Fillía improvisó un aerocomplejo plástico de harina de castañas, huevos, leche y cacao, donde planos atmosféricos nocturnos eran intersectados por planos de amaneceres grisáceos con espirales de viento expresados mediante tuberías de pastaflora. Enrico Prampolini, que había rodeado celosamente de biombos su trabajo creativo, al brillo del alba en el horizonte que resplandecía a través de la ventana abierta, gritó: -La tengo finalmente entre los brazos y es bella, fascinante, carnal, capaz de curar cualquier deseo de suicidio. ¡Venid a admirarla! Derriblo los biombos apareciendo el misterioso suave tremendo complejo plástico de ella. Comestible. Gustosa a tal punto era, en efecto, la carne de la curva que significaba la síntesis de todos los movimientos de la cadera. Y lucía su azucarado vello excitando el esmalte de los dientes en las bocas atentas de los dos compañeros. Más arriba, las esféricas dulzuras de los senos ideales hablaban a distancia geométrica sobre la cúpula del vientre, sostenida por las líneas de fuerza de los muslos dinámicos.
-No os acerquéis – gritó a Marinetti y a Fillía- no la oláis. Alejaos. He advertido vuestras bocas malignas y voraces. Me la comeréis toda en un instante.
Retomaron el trabajo deliciosamente aguijoneados por los largos rayos elásticos de la aurora, cirros rojos, trinos de pájaros y crujidos de aguas leñosas cuyo barniz verdeazulado estallaba en brillos dorados. Atmósfera embriagante pródiga de formas, colores con planos de afiladas luces y lustrosas redondeces de un esplendor que el ronroneo altísimo de un aeroplano pulía melodiosamente.
Manos inspiradas. Narices abiertas para dirigir la uña y el diente. A las siete nacía del mayor horno de la cocina “La pasión de las rubias”, excelso complejo plástico de hojaldre esculpido en planos progresivamente degradados en forma de pirámide, cada uno de los cuales tenía una leve curva de boca, vientre o caderas, su propio y sensual modo de fluctuar, su propia sonrisa. En lo alto, un cilindro giratorio de pasta de maíz montado sobre un perno, el que al acelerarse enmarañaba en toda la estancia una masa enorme de áureo algodón azucarado. Ideado por Marinetti y realizado bajo sus dictados por Giulio Onesti, improvisado escultor-cocinero, angustiadísimo y tembloroso, el complejo plástico fue plantado por él mismo sobre una gigantesca cacerola de cobre vuelta hacia abajo.
Pronto rivalizó tanto con la fuerza de los rayos solares como para embriagar a su creador, quien infantilmente besó con la lengua la obra.
Fueron modelados por Prampolini y Fillía: una “Esbelta velocidad”, audaz lazo de pastaflora, síntesis de todos los automóviles ávidos de curvas ausentes, y una “Ligereza de vuelo” que ofrecía a las bocas ansiosas una mezcla de 29 plateados pendientes de mujer con cubos de ruedas y aspas de hélices, todo plasmado en esponjosa masa leudada. Con bocas de simpáticos antropófagos, Giulio Onesti, Marinetti, Prampolini y Fillía reconfortaban el estómago de cuando en cuando con un sabroso escombro estatuario.
En el silencio de la tarde el trabajo se volvió muscularmente acelerado. Deliciosas masas que transportar. El torrente del tiempo huía bajo sus pies, en equilibrio sobre los guijarros pulidos y movedisos del pensamiento. En una pausa, Giulio Onesti dijo:
-Si la Otra llega con el crepúsculo o con la noche, le ofreceremos una aurora artística comestible verdaderamente inspirada. Mas no trabajaremos para ella. Su boca, si bien ideal, será la de una invitada más. Giulio onesti manifestaba sin embargo una inquietud que no respondía a la serenidad futurista de su cerebro. Temía a la próxima visitante. Aquella boca inminentemente preocupaba también a los tres futuristas que trabajaban. La intuían y la saboreaban entre los perfumes de vainilla, de biscochos, de rosas, violetas y aromas que en el parque y en la cocina la brisa primaveral fusionaba, ebria de esculpir ella también.
Nuevo silencio.
Bruscamente un complejo plástico de chocolate y turrón representado las “Formas de la nostalgia y del pasado” se precipitó a tierra ruidosamente, azucarando todo con líquidas tinieblas pegajosas. Con calma retomar la materia. Crucificarla bajo agudos clavos de voluntad. Nervios. Pasión. Gozo de los labios. Todo el cielo en las narices. Chasquear de las lenguas. Contener la respiración para no echar a perder un sabor cincelado.
A las seis de la tarde desplegarse en lo alto de dulces dunas de carne y arena hacia los dos grandes ojos de esmeralda en quienes se espesaba ya la noche. La obra maestra, llevaba por título “Las curvas del mundo y secretos”. Marinetti, Prampolini y Fillía colaborando, le habían inoculado el magnetismo suave de las mujeres más bellas y de las más bellas Áfricas jamás soñadas. Su arquitectura oblicua de blandas curvas celestiales encubría la gracia de los múltiples piececillos femeninos en una densa y azucarada relojería verde de palmeras de oasis que mecánicamente engranaban sus penachos de ruedas dentadas. Más abajo podía oírse la locuaz felicidad de los arroyuelos paradisiacos. Era un comestible complejo plástico de motor, perfecto. Prampolini dijo:
-Veréis que é la vencerá. – Tintineó proféticamente la campanilla en el fondo del parque.
A media noche, en la vasta sala de armas, los futuristas Marinetti, Prampolini y Fillía esperaban al dueño de la casa, invitado a su vez para inaugurar y degustar juntos la gran Muestra de escultura Comestible ya lista. En un rincón, junto a un ventanal lleno de acres y malsanas luces sublacustres, masas de alabardas y pabellones de carabinas que reñían con dos enormes cañones de montaña habían sido amontonados brutalmente como por una mágica fuerza sobrehumana. Sobrehumana en realidad resplandecía en el ángulo opuesto, bajo once lámparas eléctricas, la Muestra de los 22 complejos plásticos comestibles.
Entre todos, turbaba aquel titulado “Las curvas del mundo y sus secretos”. Como agotados por tanto aerodinamismo liricoplástico, yacían cansadísimos Marinetti, Prampolini y Fillía sobre un amplio tapete de plumas danesas que por la suavidad perlada de la luz eléctrica parecía viajar, nube acosada por los proyectores en la noche. De un salto estuvieron de pie al acercarse dos voces, una viril, aunque cansada, la otra femenina y agresiva. Un breve intercambio de gentilezas, estupor, regocijo hacia ella, de ella. Luego la inmovilidad y el silencio de los cinco. Bellísima mujer, pero de una belleza tradicional. Para su fortuna, los grandes ojos verdes, llenos de falsa ingenuidad infantil, bajo la breve frente inundada de ricos cabellos casi rubios y casi castaños, sublevaban y encendían las curvas sosegadas y la exquisita elegancia minuciosa del cuello, de los hombros y de las delgadas caderas apenas enfundadas en géneros dorados.
-No me toméis por necia – murmuró con gracia lánguida – estoy atontada. Vuestro ingenio me espanta. Os suplico que me expliquéis las razones, las intenciones, los pensamientos que os han dominado mientras esculpíais tantos deliciosos olores, sabores, colores o formas.
A ella, que cauta y esculturalmente excavaba al propio cuerpo, en los cojines, las pieles y las alfombras, un nichoguarida de fiera refinada, Marinetti, Prampolini y Fillía le hablaban alternándose como tres pistones bien aceitados de la misma máquina.
Echado de bruces a sus pies, la cara vuelta al centro de la Tierra, Giulio Onesti soñaba y escuchaba. Dijeron:
-Amamos a las mujeres. A menudo nos hemos torturado con mil besos golosos en el ansia de comernos una. Desnudas nos parecieron siempre trágicamente vestidas. Su corazón, abrazado por el supremo gozo del amor, nos pareció ideal fruto para morder, masticar, sorber. Todas las formas del hambre que caracterizan el amor nos guiaron en la creación de estas obras de genio y de lengua insaciable. Son nuestros estados de ánimo realizados. La fascinación, la gracia infantil, la ingenuidad, el alba, el pudor, el furibundo torbellino del sexo, la lluvia de todos los desvaríos y todas las afectaciones, los pruritos y las rebeliones contra la antiquísima esclavitud, uno y todos han encontrado aquí, mediante nuestras manos, una expresión artística tan intensa como para exigir no sólo los ojos y relativa admiración, no sólo el tacto y relativas caricias, más los dientes, la lengua, el estómago, los intestinos igualmente enamorados. – Por caridad – suspiró sonriendo- moderad vuestro salvajismo. – Nadie os comerá por ahora –dijo Prampolini- a menos que el delgadísimo Fillía…
Una larga pausa de silencio fulminó de sueño a Marinetti, Prampolini y Fillía. La mujer los contempló por algunos minutos, luego abandonó la cabeza hacia atrás y se adormeció también ella. El débil chapoteo de las respiraciones cargadas de deseos, de imágenes y de impulsos, armonizaba con el chapoteo burbujeante y sonoro del juncal en el lago acariciado por la brisa nocturna. Cien moscones azul-violetas efectuaban un salto artístico enloquecido a los altos globos eléctricos, incandescencias dignas de esculpirse también ellas, lo antes posible y a cualquier precio. De repente, con la espalda sospechosa de un ladrón Giulio, girando apenas la cabeza a derecha e izquierda para convencerse de que escultores y escultora de vida dormían profundamente, se paró de un salto. Ágilmente, sin hacer ruido, recorrió de una ojeada circular la gran sala de armas y decidido se encaminó hacia el complejo plástico “Las curvas del mundo y sus secretos”. De rodillas frente a él, inició la amorosa adoración con los labios, la lengua y los dientes. Hurgando y dando vuelta el bello palmar de azúcar, como un tigre agazapado, mordió y devoró un suave piececillo patinador de nubes. A las tres de la madrugada, con un tremendo retorcerse de espaldas, hincó los dientes en el denso corazón de los corazones del placer. Escultores y escultora dormían. Al alba, comió las esferas mamarias de la suprema leche materna. Cuando su lengua rozó las largas pestañas que defendían las voluminosas alhajas de la mirada, gruesos nubarrones se espesaron velozmente sobre el Lago desplomando un fulmíneo rayo anaranjado y verde que devastó el juncal a pocos metros de la sala de armas. Siguió la lluvia de lágrimas vanas. Sin fin. Se intensificaba así el sueño de los escultores y de la escultora de vida. Quizá para refrescarse, con la cabeza descubierta, Giulio salió entonces al parque completamente invadido por las azoradas tuberías del sonido del trueno. Se sentía al mismo tiempo puro, liberado, vacío y lleno. Gozoso y gozado. Poseedor y poseído. Único y total.
También te puede interesar: Biografía Íntima