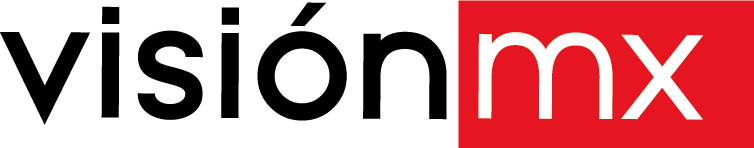Escribo para aclarar mis ideas. Al principio resultó complicado, pero aprendí a controlar el dolor. Sin embargo, mis ganas de saborear la mezcla de grasa, carne y sangre me dieron la fuerza para continuar sin sufrir y gozarlo.
Recuerdo la tarde en que despertó mi instinto. Sentada en la alfombra de la sala, frente al televisor, mientras comía palomitas de maíz, deslicé la mano sobre los hilos de lana color púrpura y un pedazo de vidrio olvidado, de lo que seguro fue la borrachera de mis padres la noche anterior, cortó un par de centímetros de mi mano derecha dejando ver un poco de tejido y algo parecido a malvavisco blanco derritiéndose.
Mi impulso fue llevar mi mano a la boca, quizá un poco para detener la sangre que empezaba a escurrir y otro por el pensamiento absurdo de que mis entrañas huyeran de mi cuerpo. Y, ¡boom!, fue ahí, justo ese instante cuando, tan sólo con siete años, mi cerebro explotó con cientos de fuegos artificiales a la par de un inhabitual efecto de hormigueo en mi entrepierna que me regaló la mejor sensación de placer que hasta entonces había vivido.
Me fascinó mi sabor y nada volvió a ser igual: ni manzanas jugosas, fresas con chocolate, mangos con chile. Nada me satisfacía como yo misma. Crecí con dificultades y visitas constantes al médico que advertía a mis padres sobre “la grave anemia de su hija”. En cuanto tuve edad suficiente, me mudé para vivir sola. Ha sido la mejor decisión.
El primer día en mi apartamento fui a la cocina con una emoción desbordante, abrí el primer cajón junto a la tarja, tomé el cuchillo recién comprado para esa ocasión, saqué una bolsa de plástico que llené con hielos, me descalcé y, ya sentada sobre la loseta blanca del piso, me armé de valor motivada por el deseo de probarme una vez más. Y, ¡zuuuaaa!, adiós dedo chiquito del pie.
De alguna forma amarré la base del meñique para no sangrar en exceso, puse la bolsa de hielo y ¡festín! Explosión de turbaciones por todo mi cuerpo. La capa de piel de aquel trocito de dedo seguía tibia, al masticarlo sentí la delicadeza de la carne siendo atravesada por mis muelas. Me topé con el hueso el cual saqué ensangrentado de mi boca para quitar la pulpa adherida y esos filamentos parecidos a ligas delgadas que arranqué con mis dientes para luego paladearlos. Fue un deleite.
Al terminar esa cena majestuosa, fui a la cama con una sonrisa que, al ver reflejada en el espejo, me hizo dudar de si era yo misma. Jamás había identificado en mí tanto goce desbordado. Orgasmo continuo.
A la mañana siguiente, aunque desperté renovada, me preocupé. ¿Qué comería en los siguientes días? Pasaron decenas de ideas por mi mente, desde buscar de manera clandestina en la basura de los hospitales donde seguramente había restos humanos (¿qué sabor tendrán los cordones umbilicales?), hasta buscar entre la gente alguien con apariencia apetitosa… pero sería un problema eso de mutilar sin terminar encarcelada en el intento, o peor aún, asesinando.
Lo pensé una y otra vez. El ocaso llegó y, por último, decidí hacer un trato conmigo misma: no devoraría a otros seres humanos, sólo me limitaría a comer partes de mi propio cuerpo para complacerme. Tomé una hoja de papel, una pluma, y anoté.
Partes de mi cuerpo de las que puedo deshacerme sin llamar la atención:
- 9 (cada uno de los dedos de los pies que me quedan)
- 2 lóbulos de las orejas (podré decir que se infectaron por un par de aretes oxidados)
- 2 falanges de mis dedos izquierdos (es mi mano inútil y lo puedo atribuir a un accidente en cocina)
Total: 13
A continuación, tracé un calendario y distribuí una pieza por semana con lo cual alcancé a cubrir tres meses. Perfecto para mí.
Conforme avanzaron los días, las cosas fueron más complejas que en mi plan original. En principio tuve que aprender de curaciones para evitarme alguna infección y terminar descubierta en un quirófano; también aprendí a caminar sin renguear. Eso fue difícil porque la estabilidad para mantenerme en pie la fui perdiendo; y por si fuera poco, el tiempo de cicatrización no iba a la par de mis deseos por continuar satisfaciendo mis antojos… Al final me llevó el doble de meses devorar mis 13 objetivos.
Tras casi siete meses de festines y de rellenar los días con deplorable carne molida cruda (no de res porque el sabor a vaca me perforaba hasta las narices, sino de cerdo, generalmente más jugosa derivado de su plasma espesa), no sólo empezó a atormentarme una exacerbada ansiedad, sino la necesidad de obtener partes de mí mucho más sustanciosas.
El invierno se coló entre los marcos de las ventanas y por debajo de la puerta. La luz del día escaseaba. El frío me hacía temblar por las noches. Soñaba con darle una mordida a mi pantorrilla y, cuando el insomnio me tomaba presa, lamía mi hombro derecho durante horas hasta dejarlo irritado. En ese punto llegué a dar mordidas suaves para exprimir el trozo de cuero y sacarme jugo. Mi savia de reanimación.
Tras días de falsa comida de cerdo y poseída por la enajenación de querer más de mí, tomé aquel cuchillo -fiel compañero, comprensivo y audaz- y hechizada, sin preámbulos, tontamente, dejando a un lado el ritual de curación, de un golpe amputé mi mano izquierda. El dolor fue colosal e intenté apaciguarlo entrelazando los dedos de mi otra mano a aquel pedazo inerte (ya con dedos mochos) y llevándolo primero a mi lengua que esperaba insaciable, antes de pasarlo por mi mandíbula trituradora para que los restos más minúsculos abrieran camino a lo largo de mi esófago.
Perdí el conocimiento, pero desperté. Me apresuré a detener el sangrado, amarré hielos y realicé las curaciones que a esas alturas ya había dominado. Tras un par de días de verme incapaz de controlar mi retorcido (aunque delicioso) instinto, decidí buscar alternativas antes de que mi cuerpo quedara hecho nada.
Pero el recuerdo incrementa mi hambre. Los dedos que me quedan me llaman a cada movimiento de la pluma sobre el papel. Imposible guillotinarlos con la misma mano… Pero tengo dientes…
¡Crash!