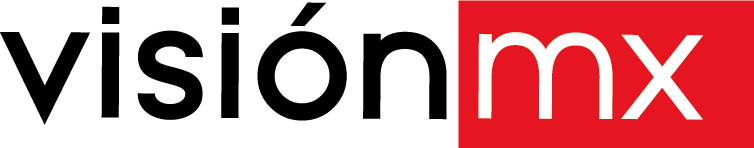La fotografía era escalofriante, no sólo por sus tonos grisáceos sino por lo que habitaba en su composición. Colgada a manera de reliquia en la pared principal de la gran sala, la imagen destacaba gracias a una luz especial que evitaba su deterioro.
Todas las tardes, cuando la pequeña Ozul volvía de la escuela, atravesaba la habitación neoclásica de muros tapizados con estampados estilizados, sillones, alfombras y repisas en tonos dorados o rojizos, todo dispuesto meticulosamente sobre un hermoso piso de caoba con marquetería que dirigía al comedor. Cada paso por aquella estancia generaba un dejo extraño en el centro del pecho, como si una energía maligna excavara entre las costillas y se llevara un pedazo del alma.
Aunque para Ozul era habitual esa sensación de pérdida, especialmente desde el día de la súbita desaparición de su padre cuando ella tenía tan sólo 2 años, aunada a la necesidad de detenerse para observar la fotografía, siempre se preguntaba quién sería aquella anciana retratada que parecía verla fijamente a los ojos.
Posaba frente a la cámara con mirada penetrante, mientras con su mano izquierda tocaba el extremo de una gargantilla de la cual se sujetaba un colgante. Era una figura extraña, aparentemente hecha de algún metal, aunque lo viejo de la impresión impedía saberlo con seguridad. El dije era un símbolo compuesto por cuatro triángulos acomodados de tal forma que en el perímetro formaban un rombo, mientras todas las puntas se dirigían al centro, creando un octaedro perfecto.
Era un símbolo raro y distinto a todo lo que Ozul hubiera identificado antes, sin embargo, lo más inusual era lo que alcanzaba a verse detrás de la vieja decrépita: la ejecución de un hombre bajo la guillotina, la máquina francesa por excelencia implementada durante el periodo del terror en el siglo XVIII.
Para Ozul, las noches le ofrecían únicamente dos opciones: el lamento incesante ante siniestras pesadillas o el desquicio derivado del insomnio.
El día de su cumpleaños número 12, justo antes de que su infancia empezara a desvanecerse, su mamá le obsequió un baúl de madera pulido con excelsitud que al frente llevaba un singular cerrojo, acompañado de un estuche de ébano con preciosas vetas negras.
A diferencia de otros regalos, Ozul lo abrió hasta llegar a su recámara, previo al martirio nocturno. Tras encender la pequeña lámpara sobre el buró, se arrodilló en el piso junto a su cama, puso frente a ella el baúl y el estuche, el cual abrió primero.
El interior parecía lujoso. Tanto la base como la superficie interior estaban forradas de un terciopelo rojo bastante suave, en donde embonaba con suma exactitud una llave de bronce. La tomó con cuidado y la examinó a detalle: la alzó, la puso a contraluz. Era larga y gruesa en su centro, con dientes anchos en la muesca, pesada y, para su sorpresa, la empuñadura tenía la forma del símbolo que aparecía en la fotografía. La introdujo en la chapa del baúl. Clic, clac. Abrió el cerrojo.
Al interior del cofre encontró fotografías acomodadas cronológicamente. Todas con los mismos elementos en común: en primer plano una mujer con sonrisa perversa observando fijamente, cada una de ellas con el mismo collar y ese colguije… detrás de ellas decapitaciones, las víctimas siempre hombres.
Conforme avanzaba en las imágenes pasó del blanco y negro al color, más adelante encontró fotografías instantáneas mucho más modernas, que ya no mostraban la guillotina, pero sí la cabeza cercenada de un varón, todos con rostro de pánico, algunos con la boca abierta, perpetuando su último grito.
El horror corrió por las arterias del cuerpo de Ozul cuando llegó a la última foto tomada apenas una década atrás: “junio 2013”. En ella se veía a su madre en primer plano, acariciando el dije de metal, detrás de ella la cabeza de su padre sobre una mesa de madera. La calidad de la foto permitía distinguir la vena levantada sobre su frente y una fuerza extrema en su mandíbula. El retrato la dejó paralizada.
Con las manos temblando, y ya sin fuerza, dejó caer las fotos al piso. Dirigió la vista perdida al interior del baúl y un reflejo la sacó del trance. Ahí estaba. El collar con el emblema elaborado en metal. Junto a él un papel con el siguiente texto:
Hija, sangre de nuestra sangre, descendiente redentora de Eva:
La evolución de los instrumentos expiatorios, no debe ser un impedimento para continuar con nuestra misión. Es tu turno.