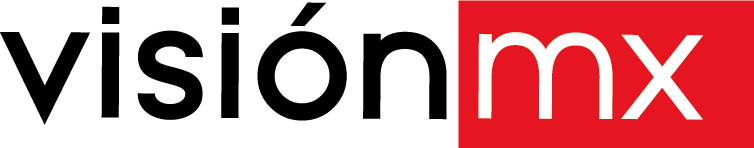Ha leído reiteradamente que, para convertirse en escritor, debe tener disciplina, así que ha estado cogiendo el ordenador portátil por las noches y, antes de dormir, escribe un cuento todos los días. Inicia con relatos cortos, de apenas media cuartilla; los redacta sin apenas revisarlos, con urgencia; como si, de no escribirlos, se le fueran a escapar volando. Muchos de ellos son malos, desechables, borradores de algo que podría haber sido y no pudo ser, pero de eso se dará cuenta mucho después, cuando lleve alrededor de cien, los relea y termine desechando varios de ellos, avergonzado de haberlos pensado en primer lugar.
Un día del fin de semana, de vuelta del supermercado, se topa de frente con una chica. No le parece extremadamente bonita, pero sin duda hay algo en ella que le parece interesante, atractivo, y que de forma irremediable lo lleva a memorizarse su rostro: la extensión de su cabello, la forma de su nariz, el color de sus ojos, la posición de los lunares en su piel…
Llegando a casa, apenas luego de soltar las bolsas del mandado sobre la mesa del comedor, agarra una silla, el ordenador portátil, y se pone a escribir como poseído por el diablo sobre lo que le acaba de ocurrir. Teclea y teclea sin ser consciente de nada más. Culmina la escritura cuando ya oscurece y, por primera vez justo después de terminar, se pone a releer. En esencia, le agrada lo que lee; siente que ha plasmado bien los detalles del rostro de la chica, así como aquél “golpe” que lo incitó a poner manos a la obra apenas llegó a casa. Pronto se percata de otra cosa: ha roto su propia marca; es el escrito más extenso que tiene desde que se propusiera comenzar a escribir. Está eufórico por el resultado cuando, de repente, lo asalta una idea que lo hace detener su celebración interna: no le ha puesto nombre a la chica. Cuando escribe lo hace sin ponerle nombres a sus personajes y eso hasta ahora no había presentado un problema, pero aquella chica es distinta; no sólo siente que tiene la obligación de darle un nombre, sino que debería ser nombrada justo como en la realidad.
Un nuevo terror lo acecha: el nombre de la chica. Él podría inventarle otro sin más y comenzar a mandar el cuento a diferentes revistas y asunto arreglado, pero siente que aquello sería traicionarse; traicionarse y traicionarla a ella que, aún sin esperarlo, ha quedado inmortalizada en tres cuartillas con escaso margen y medio centímetro de interlineado.
Por el tiempo que debía esperar fuera del establecimiento en caso de que ella volviera al supermercado; por los días que tendría que aguardar bajo el frío y la lluvia sólo para encontrarla y decirle: hola, escribí un relato sobre ti y me gustaría saber cómo te llamas. Se imagina todo el proceso y, en el acto, desiste. Le pondrá el nombre que él quiera y, para no traicionarse ni traicionarla a ella, dirá que es ficción, que él se la inventó.
Pasarán los años y seguirá escribiendo, mejorando, dejando tras de sí el recuerdo de aquel escritor primerizo que una vez fue. Cuando publiquen su primera colección de cuentos —titulada Una jauría de perros se cubre bajo un telón de acero por recomendación de su editor, haciendo alusión a un párrafo de uno de sus cuentos más compartidos por internet— querrá desaparecer su primer historia, la de la chica, pensando en que aún le falta un nombre que no sea Mariana, que fue el primero que se le vino a la mente en aquél entonces y con el que la bautizó por la fuerza. Su editor le dirá que es imposible pensar en una antología de sus historias que no incluya aquella que es, a fin de cuentas, su origen como autor.
Una mano invisible le rodeará el cuello cada que alguien mencione a aquella chica de su primer relato; su creación encarnará múltiples veces dentro de sus sueños, llamándolo timador por no indagar su nombre, el de verdad, en vez de engañar a todos sus lectores con aquella Mariana, por siempre incompleta, aunque sólo sea él quien la vea como un borrador permanente.
Años después, luego de ganar múltiples preseas por su trabajo como escritor, cuando en una conferencia dentro de una prestigiosa universidad alguien del público le pregunte quién es Mariana, la chica de su primer cuento, el anciano escritor se pondrá a llorar como un niño pequeño sin razón aparente. Muchos tendrán una teoría de qué fue lo que ocurrió ese día —aventurarán que se trata de un amor del pasado; otros más, analistas freudianos empedernidos, dirán que se trata de su propia madre, de quien él no habla y muy poco se sabe—, pero sólo él sabrá cuán difícil ha sido sostener su mentira por tantos años. Tal vez en sus memorias de publicación póstuma se anime a finalmente revelar algo terrible para cualquier escritor, incluyéndole: que a pesar de haber aprendido a mentir, nunca le tomó suficiente aprecio a la idea; que le habría encantado, pero el fantasma de aquella falsa Mariana siempre había estado presente para impedirlo