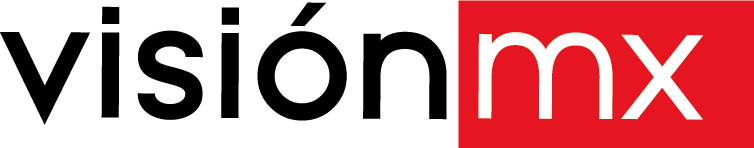330 aniversario luctuoso de sor Juana: más polémica que literatura
Armín Gómez Barrios
Hace 330 años, el 17 de abril de 1695, en el convento de San Jerónimo de la novohispana Ciudad de México, moría la insigne escritora sor Juana Inés de la Cruz. Contagiada de una enfermedad infecciosa, se extinguía la vida de quien, en su siglo, llevó el sencillo nombre de Juana Ramírez.
Al momento de su deceso, la fama de Juana Inés de la Cruz como poeta excelsa e “ingenio de mujer” había cruzado los mares, extendiéndose por toda la América colonial y varias naciones de Europa. Sin embargo, en su patria, como monja de clausura, había enfrentado conflictos con la jerarquía católica. La carta donde despide a su confesor, la recriminación pública de “sor Filotea” (en realidad, el arzobispo de Puebla) por escribir obras profanas, y la exigencia de renovar sus votos religiosos tras 26 años de ser monja, son ejemplos de ello.
Tres siglos y 30 años después, en este México digital y posdramático del 2025, la máxima escritora de la literatura nacional ha sido revalorada más como un personaje polémico –que tal vez sí fue– que por su portentosa obra literaria. En series de televisión, novelas y reestrenos de sus obras teatrales, sor Juana aparece como una mujer ilustrada que estudió y escribió a contracorriente del sistema patriarcal, enfrentándose con valentía y audacia a las autoridades religiosas.
Se construye así la mirada actual sobre esta mujer del siglo XVII que la convierte en emblema del empoderamiento femenino y más recientemente, de la diversidad. Aunque, en realidad, sor Juana vivió enclaustrada, siguió los designios de su vida religiosa y obtuvo la tolerancia del clero para su trabajo literario, hay en su obra disquisiciones y conceptos equiparables a las actuales definiciones de derechos humanos, equidad de género y libre albedrío. La monja dio cauce a sus preclaras ideas en poemas y cartas, ejerciendo su libertad de pensamiento, aunque físicamente no logró eludir el contexto represivo y dogmático de su siglo.
Más allá de los detalles de su biografía, algunos de los cuales se han exagerado o hasta inventado en representaciones artísticas y mediatizadas, es posible observar que el imaginario popular actual relega su obra literaria. Algunas personas son capaces de repetir un par de líneas con las que inicia su redondilla “Hombre necios…” como única referencia de la ingente lírica sorjuanesca. El estudio de la obra se delimita a los especialistas en letras mexicanas. Hacen faltan recitales y representaciones públicas tanto como contenido digital en redes y plataformas que divulguen la obra literaria de la poeta y vayan dirigidos a las nuevas generaciones de lectores e internautas.
Una excepción es el trabajo del grupo teatral Fénix Novohispano, que difunde en espacios teatrales, calles y plazas de la Ciudad de México, textos clásicos como “Primero sueño”, cumbre de la poesía sorjuaniana. Con la interpretación de la actriz Alelí Ábrego, el extenso poema de 720 versos se desgrana ante el público vivo. De difícil comprensión por su culteranismo y estilo barroco, “Primero sueño” es una de las obras poéticas más sorprendentes de la literatura nacional por lo que es relevante impulsar su divulgación.
Algunas otras compañías de teatro también han revisitado recientemente la obra de sor Juana, aunque la han intervenido y reinterpretado, agregando diversos elementos artísticos en una hibridación propia del posdrama. A pesar de ello, la revaloración de la poeta en todo tipo de formatos escénicos sirve para acercar a los jóvenes y al público general a su obra.
A continuación, un breve recuento de representaciones recientes y polémicas vigentes de sor Juana en conmemoración de su 330 aniversario luctuoso.
Nombre y fecha de nacimiento
Se tiene la certeza del día en que murió, pero existe un debate sobre la fecha de su nacimiento. Investigadores como Guillermo Schmidhuber, Gibrán Bautista o el propio Octavio Paz fijan 1648 como el año en que nació sor Juana (por lo cual tendría, a su muerte, 47 años). Sin embargo, otros sorjuanistas relevantes como Sara Poot, Georgina Sabat de Rivers y Alejandro Soriano Vallés insisten en mantener como acertado el año de 1651 (que daría 44 años de vida). Wikipedia replica esta duda al consignar ambas fechas.
La opción de 1648 se basa en un dato, encontrado por el investigador Guillermo Ramírez España, que asienta el bautizo de una niña como “Inés, hija de la Iglesia” en la parroquia de Chimalhuacán, comunidad vecina a Nepantla, en tal año. En dicha fe de bautismo se plasman los nombres de varios integrantes de la familia Ramírez que son prueba fehaciente del origen de la escritora. Para muchos académicos, esta es la “fecha oficial” del nacimiento de sor Juana: 12 de noviembre de 1648.

Sin embargo, la investigadora de la Universidad de California en Santa Bárbara, la yucateca Sara Poot Herrera, explica que no concuerdan otras fechas de la vida de sor Juana al hacerla tres años mayor. Tampoco hay evidencia de que su nombre de pila fuese Inés ya que éste lo adoptó luego como nombre religioso. Finalmente, en el cuadro de Juan de Miranda se dice que sor Juana tenía “44 años, 5 meses, 5 días y 5 oras” al momento de su muerte. Fechado en 1713, se presume que el pintor conoció en vida a la poeta. Se trata de una pintura resguardada en el acervo de la UNAM, a diferencia del retrato que pintó Miguel Cabrera en 1750 y expuesto al público en el Museo de Historia Nacional o Castillo de Chapultepec.
También persiste la confusión en su nombre. Ella no se llamaba “Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana” sino, simplemente, Juana Ramírez. La versión más larga y aristócrata de su nombre fue concebida por el poeta Amado Nervo y se dio a conocer en diversas publicaciones. Pero, más recientemente, Antonio Alatorre, investigador del Colegio de México, indica que la poeta llevó el nombre de Juana simplemente y el apellido Ramírez únicamente, de su madre –sin el Asuaje del padre por no estar sus progenitores legalmente casados. Nótese que es Asuaje y no Asbaje pues la vocal u se confunde con la uve en textos manuscritos de la época.
Se sabe hoy que el padre de Juana, Pedro de Asuaje y Vargas Machuca, llegó siendo un niño de 7 años a la Nueva España (procedente de las Islas Canarias) y luego se convirtió en impresor y comerciante de barajas. Aún se desconoce qué impedimento tendría para desposar a Isabel Ramírez, la madre de sor Juana, con quien engendró tres hijas naturales que en la época se denominaban “hijas de la Iglesia”. Juana y sus hermanas María y Josefa fueron producto de esta unión libre.
Posteriormente, Isabel Ramírez volvió a emparejarse sin casamiento con otro individuo, el noble Diego Ruiz Lozano, quien luego se casó formalmente en Querétaro. Tampoco en esta ocasión el engendrar tres hijos más fue motivo para contraer nupcias. Así, sor Juana tuvo tres medios hermanos: Antonia, Inés y Diego, también hijos naturales. Esta situación irregular para una época que privilegiaba el sacramento matrimonial y el conservadurismo familiar podría ser la inspiración de las célebres redondillas “Hombres necios…” en que se plasman prejuicios y exigencias del patriarcado hacia la mujer.
Juana, la mujer
Otro de los aspectos biográficos que se discute y representa en la actualidad es el debate sobre su identidad personal. ¿Fue sor Juana solo una escritora ingeniosa e imaginativa o tuvo una vida privada más allá de la castidad conventual cuyas pasiones alcanzan a percibirse en su lírica?

Los poemas que hablan explícitamente de amor hetero normado no están fechados y se consideran escritos durante la vida cortesana de Juana. Sin embargo, los que sí cuentan con fecha y referentes precisos revelan los sentimientos de una mujer en la frontera de la amistad y el amor humano. Más suspicacia produce aún el hecho de que la musa visible de la poeta sería la virreina María Luisa Manrique de Lara, a quien sor Juana designa literariamente como “la divina Lysi”.
Versos como el que dice que la unión de las almas no conoce distancia ni sexo, así como reiteradas dedicatorias para María Luisa sirven de argumento a críticos, escritores y artistas de la actualidad posmoderna para visualizar a Juana como una mujer enamorada de otra mujer. Sor Juana se erige en emblema de la diversidad, aunque esta idea es ajena al contexto del siglo XVII.
En el portentoso ensayo “Las trampas de la fe”, Octavio Paz explica que la estrategia que sor Juana desarrolló al exaltar la belleza y cualidades de una mujer poderosa era, en primer término, una adaptación del amor cortés –galantería literaria, nunca real– cuyo propósito era asegurar la protección de las autoridades virreinales a su cuestionada actividad de escritura literaria. Sin embargo, Paz admite que Juana era un ser sensible que, sin duda, tuvo una vida amorosa desde un plano imaginario u onírico dentro del convento.
Por su parte, Antonio Alatorre al analizar en clase la lírica personal sorjuaniana, admitía que Juana sí dejaba ver ciertas pasiones humanas en algunos poemas y versos en que hablaba más la mujer que la monja. Al estar dedicados a María Luisa se podía hablar de homoerotismo, aunque nunca con estas palabras. Para Alatorre, los versos dedicados a Lysi contenían agitación amorosa y expresiones de afecto encendido, pero no devaneos eróticos.
En cuanto a la recepción de los poemas sorjuanescos por parte de María Luisa, hoy podemos constatar que había amistad recíproca y admiración mutua. En el libro “Cartas de Lysi” (2015), las investigadoras argentinas Hortensia Calvo y Beatriz Colombi han consignado la descripción que hace la virreina de sor Juana en algunas cartas personales en donde muestra afecto y emociones mesuradas. Se trata de textos muy poco conocidos, aquí un fragmento:
[…] otra cosa de gusto [es] la visita de una monja que hay en San Jerónimo que es rara mujer [como otra] no la hay. Yo me holgara mucho de que tú la conocieras pues creo que habías de gustar mucho de hablar con ella […] yo suelo ir allá algunas veces [por] que es [pasar] muy buen rato.
Se puede notar aquí la opinión amistosa y positiva de la virreina y la cierta frecuencia de sus conversaciones con la poeta. Pero en las representaciones mediáticas, esta amistad adopta proporciones de lesbianismo arcaico. Por ejemplo, en la película “Yo, la peor de todas” (1990), la directora argentina María Luisa Bemberg muestra una escena donde Lysi y Juana se besan en la boca, pero castamente “como recuerdo de su amistad”. La película estaba disponible en YouTube aunque ya desapareció la versión completa y solo hay fragmentos.
En la desbocada serie de televisión “Juana Inés” (2016) de Once TV, la realizadora mexicana Patricia Arriaga visualiza a Juana enloqueciendo de amor no solo a María Luisa sino también a Leonor, la primera virreina a la que conoció. Se trata de un amor físico irrefrenable que atraviesa las murallas del convento pues la poeta no podía salir y su celda se convierte en el nido del amor profano. Incluso, la serie muestra a Juana Inés jugando a ponerse bigote, visualizando así una identidad masculinizada. La serie de 7 capítulos se ha divulgado en TV abierta y pervive en el canal de YouTube de Once TV.
En el reciente montaje de la Compañía Nacional de Teatro del texto dramático “Los empeños de una casa”, la directora escénica Aurora Cano agrega escenas de Juana como un personaje extradiegético que compone una obra teatral para celebrar al hijo que su amada tuvo con el virrey. Además, la obra se adereza con desplantes musicales en variados ritmos actuales como el bolero y el pop, lo cual transforma el texto en un espectáculo posdramático. En 2024, el Palacio de Bellas Artes fue un inmejorable escenario para este innovador montaje de la Compañía Nacional de Teatro dándole el realce que merecen la autora y su obra.
La imagen de sor Juana como mujer desafiante y rebelde, que rompió los límites de la religión católica y ejerció un tráfico de influencias con la autoridad virreinal debe cuestionarse. Resulta interesante e inspiradora en nuestro siglo XXI, hambriento de polémicas y episodios virales para redes sociales, pero no es real. Sor Juana vivió encerrada –mientras los escritores varones de su época, curas y religiosos como Calderón de la Barca, Lope de Vega o Carlos de Sigüenza, paseaban libremente por las calles– y respetó las prácticas del catolicismo, entre ellas la castidad. En general fue una mujer disciplinada, entregada a su labor de escritora, y solicitó la comprensión de sus autoridades religiosas antes que la protección virreinal al desarrollar su obra.
Es cierto que sor Juana fue audaz al promover la publicación de su obra literaria y, por conducto de María Luisa, llevarla a Europa. Sin embargo, era difícil que sus textos, al menos en su mayoría, no hubiesen contado con licencia eclesiástica para poder salir del convento. Sor Juana ejerció la libertad creativa y de pensamiento, pero estos rasgos no deberían transferirse literalmente de su obra a la representación de su identidad o de su vida.
Hoy, a 330 años de su fallecimiento, sigue siendo importante revalorar la obra de la poeta, denominada Musa Décima por los críticos de su época. Profundizar en la revisión y difusión de la lírica de sor Juana Inés de la Cruz, revisitar sus demás textos teatrales –no solo “Los empeños de una casa” sino sus loas, autos sacramentales y otras comedias– así como llevar al mundo digital sus poemas es una tarea pendiente de los lectores, artistas y académicos mexicanos.
BIBLIOGRAFÍA
Alatorre, Antonio (1987) “La carta de sor Juana al padre Núñez”, Nueva Revista de Filología Hispánica, No. XXXV, pp.618-626.
Alatorre, Antonio (1998) Serafina y Sor Juana México: Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, El Colegio de México.
Calvo, Hortensia; Colombi, Beatriz (Eds.) (2015) Cartas de Lysi. México: Bonilla Artigas Editores.
De la Cruz, Sor Juana (1997) Obras Completas. México: Fondo de Cultura Económica. Vol. I-IV.
Schmidhuber, Guillermo; Peña Doria Olga Martha. (2016) Sor Juana: teatro y teología. México: UCSJ, Bonilla Artigas Editores.
Paz, Octavio (1982) Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. México: Seix Barral.
Arcelia Ramírez como sor Juana en “Juana Inés” (2016)
Cuadro de Juan de Miranda (1713) / Cuadro de Miguel Cabrera (1750)
Alelí Ábrego declama “Primero sueño” (2022)
VIDEOS
Fragmento de “Yo, la peor de todas” (1990)
Serie “Juana Inés” (Once TV, 2016)
México en la obra de Octavio Paz: Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe (Televisa, 1989)
También te puede interesar: Silvia Pinal: actriz y empresaria