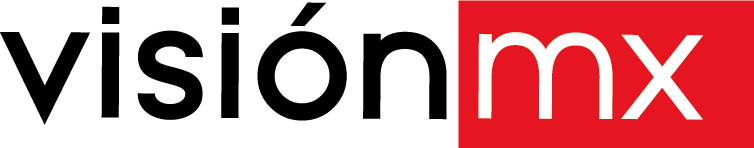Amalia se dispuso a dormir en aquella vivienda extraña. Su amiga, Carmen, le había ofrecido quedarse en su casa esa noche y esperar qué hacer al día siguiente para que, ya despejada la mente y en un espacio ajeno, tal vez pudiera reconsiderar el aborto. Tras despedirse, Amalia, sumergida en el conflicto que traía su situación, caminó a la habitación, se recostó y cubrió su cuerpo con cobijas; afuera, se aproximaba la cúspide de la madrugada.
Despertó súbitamente. Con ojos adormilados, entre la penumbra, vio a un pequeño niño con pantalones cortos y gorrito de tela, su piel grisácea casi negra hizo que Amalia diera un respingo mudo dentro de la cama, el ambiente se había tornado helado, el silencio sepulcral de la noche sólo aumentaba el terror de Amalia.
Entre tratar de aclarar la vista aún somnolienta y el temblor que llenaba su cuerpo como un frágil cántaro a punto de quebrarse en incontables trozos, pudo observar que aquel pequeño sostenía en su mano izquierda, gris y regordeta, un abrecartas puntiagudo que brillaba con la escasa luz que proyectaba la luna. Amalia, simplemente se cubrió con las cobijas, sudando frío y con el terror clavándosele como una viga de hielo por toda la columna, lloraba en silencio, no recordaba rezos, sólo repetía “Dios, Dios, Dios” mientras veía el incontrolable temblor de sus manos sosteniendo en empuñadura aquellas telas gruesas como si se tratase de un pesado escudo. Fuera de la fortaleza edificada por esas cobijas se escuchaba la voz del pequeño murmurar quedo, muy quedo: “dice mi papá que tú no existes, y es hora de que te vayas de mi cama”.
Entre las cobijas Amalia vio entrar el filo de aquel abrecartas…