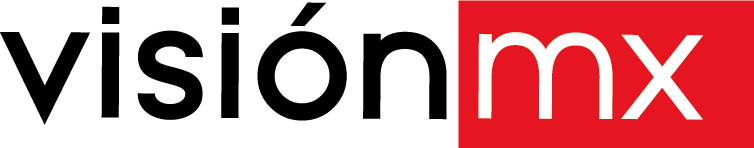Perdí la cuenta de mi edad. La soledad, durante mi estancia en el mundo terrenal, se convirtió en mi compañera al paso del tiempo, en tanto se acercaba el momento de permanecer eternamente en el paraíso. Lo único certero hacia el ocaso de mi vida, radicaba en la tranquilidad de recibir mes a mes mi jubilación, gracias a la cual quedaba fuera del escenario de morir de hambre.
Soles pasaban, uno tras otro. Las rosas blancas del jardín trasero se convirtieron en lo más importante. Mantener la pureza en mi espacio era fundamental.
Los días eran mecánicos: despertar, ir al baño para quitarme las lagañas, arrancar alguna cana que se asomara por los orificios de mi nariz o las orejas; ponerme la bata de seda rosa sobre mi camisón cómodo, pero ya deshilachado; calzarme con las pantuflas grises que originalmente eran acolchadas y suaves, aunque ahora tenían marcada la forma de mis pies deformes; y la visita a mis amadas flores para platicar con ellas mientras el café matutino se enfriaba y mi nublosa existencia se extinguía.
Una mañana me levanté con un intenso dolor de oído. Frente al espejo del tocador y con las uñas ya crecidas, logré sacar suficiente cerumen para llenar lo correspondiente al espacio marcado como “lunes” en mi pastillero. Estaba asombrada de extraer tanto de un hueco tan pequeño.
El dolor disminuyó momentáneamente, pero se incrementó al avanzar el día. Para antes de dormir tuve la necesidad de realizar el mismo procedimiento y alcanzó para rellenar lo correspondiente al día “martes”.
Su consistencia era muy agradable. No era pegajosa ni dejaba residuos extraños entre los dedos. El tono era el de un panal de abejas. Su olor como el de un hermoso bebé.
A partir de ese día, acumular esa pastita de los oídos se volvió algo habitual. Jueves, viernes, sábado, primer pastillero, segundo, tercero… ¡llenos! Cuando junté siete, todos al tope, vino a mí la revelación y me sentí agradecida con mi dios por mandarme este regalo tan divino.
Reuní la cera y moldeé una pequeña bolita. Parecía un ser, diría yo, equivalente a unas seis semanas de gestación, y fue creciendo hasta alcanzar el tamaño de la palma de mi mano, suficiente para identificar poco a poco su pequeño cuerpecito.
Mi felicidad cada día era mayor. Mi diminuta cría tomó forma al pasar las semanas. Primero sus ojitos, su pequeña nariz, sus minúsculas orejas. Días después los deditos de sus manos y de sus pies. ¡Era tan maleable!
Crecía sano y su aroma permeaba mi habitación. Aunque debo decir que el baño siempre fue muy importante porque su hermosa figurita, se resecaba muy pronto, a pesar de que la cuidaba mucho y no la sacaba al sol. Con suma cautela la limpiaba con un paño húmedo para mantener su piel suave e hidratada.
Para entonces, el dolor matutino y nocturno de mis oídos se convirtió en una nueva melodía que entonaba para mis adentros la canción de cuna más dulce y maternal. ¡Me sentía tan agradecida!
Evidentemente, las plantas pasaron a segundo término. Mi bebé requería toda la atención para seguir creciendo, fuerte, con su tono ocre y ese perfume acaramelado con toques agrios. La dicha invadía mi ser y hoy, a meses de su nacimiento, agradezco a todos los santos por esta bendición que me ha sido concedida: ser su madre, la mamá perfecta.